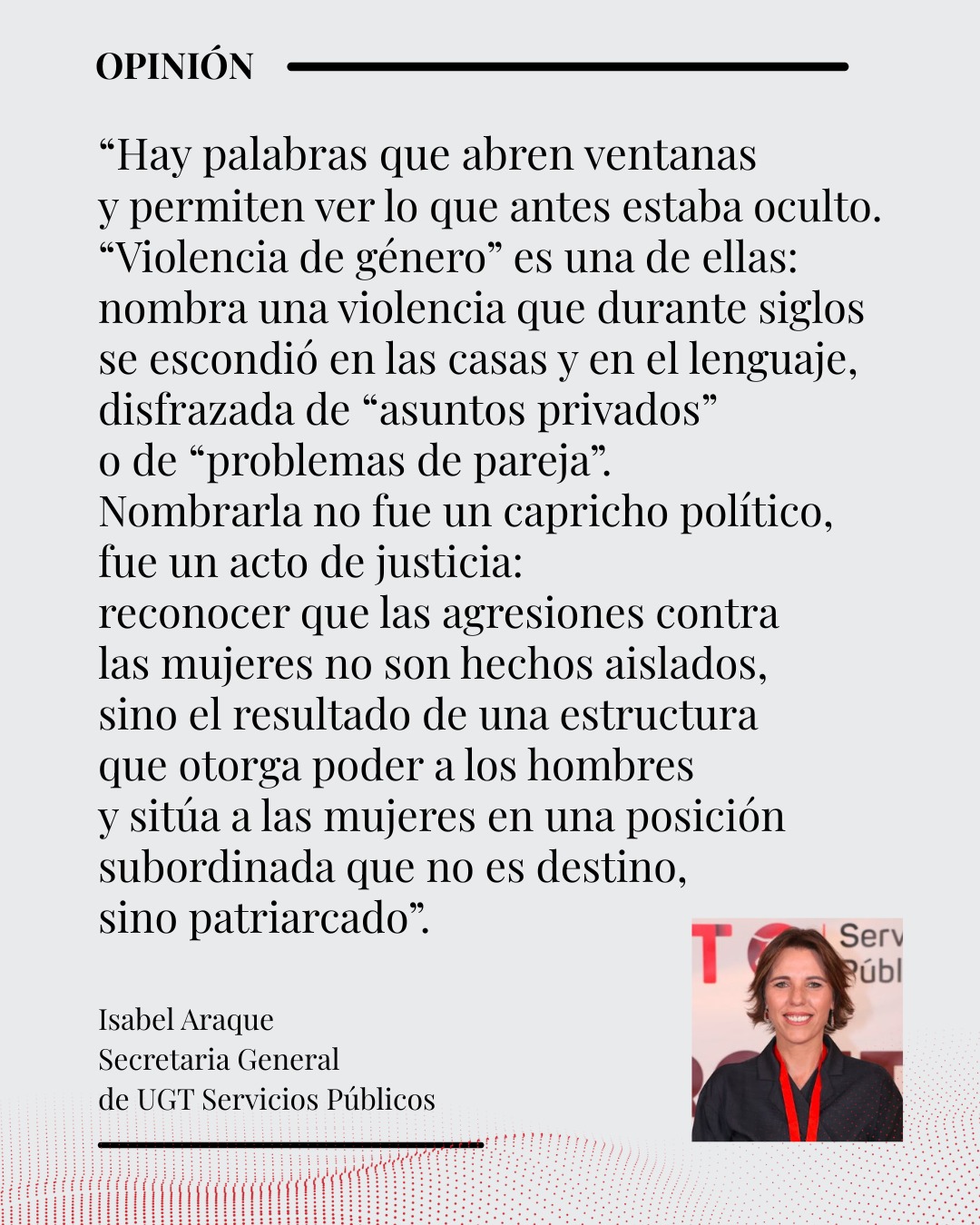Hay palabras que abren ventanas y permiten ver lo que antes estaba oculto. “Violencia de género” es una de ellas. Durante décadas, quizá siglos, la violencia que sufrían las mujeres se escondió en el interior de las casas y en el interior del lenguaje. Se disfrazó de “asuntos privados”, de “problemas de pareja”, de “cosas que pasan”. Se culpó a las propias mujeres por qué era lo que tocaba. Todavía resuenan frases de la memoria como “mi marido me pega lo normal”, o “mía o de la tumba fría”,” aguanta, que es lo que hay” o “en casa con la pata quebrada” Y se felicitó al silencio por mantener, supuestamente, el orden familiar.
Nombrar esta violencia como violencia de género no fue un capricho político ni un hallazgo académico. Fue un acto de justicia. Era necesario reconocer que las agresiones que padecen miles de mujeres en el mundo, no son casuales ni aisladas: responden a una estructura social que, generación tras generación, ha otorgado a los hombres una posición de poder y a las mujeres una posición subordinada. Desde el feminismo, llamarla por su nombre significó, por fin, aceptar que lo que se vivía como destino no era más que la posición histórica de subordinación de la mujer al hombre. Lo que llamamos patriarcado.
Este reconocimiento llegó a la agenda internacional en 1995, cuando mujeres de todo el mundo se reunieron en Beijing, planteando a la comunidad internacional que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Aquel paso fue enorme: permitió que gobiernos de todo el mundo entendieran que la violencia machista no es un fenómeno íntimo, sino un problema político, social y colectivo. En Beijing se abrió una puerta que ya nadie pudo cerrar.
Desde entonces sabemos que la violencia de género adopta muchas formas: física, psicológica, sexual, económica, digital e institucional. Sabemos que no empieza el día del golpe, sino mucho antes, cuando se siembra el control, el miedo, la humillación o la dependencia económica. Sabemos que alcanza a las mujeres en todos los espacios y que, en sus expresiones más extremas, se convierte en feminicidio. Y sabemos también que la violencia vicaria, la que se ejerce sobre hijas e hijos para dañar a la madre, es una de sus manifestaciones más crueles.
Comprender todo esto nos obliga a pensar en las causas. No brotan de un mal carácter, ni de los celos, ni de una mala racha. Son el fruto de una desigualdad histórica que todavía atraviesa nuestra cultura, nuestra economía, nuestra educación y nuestras relaciones. La violencia de género se alimenta de la idea de posesión, de la creencia de que las mujeres deben obedecer o aguantar, de los estereotipos que justifican lo injustificable, de la precariedad que las ata y de una socialización masculina que ha tolerado el dominio como forma de identidad.
La violencia de género es una herida social, personal y laboral. Desde UGT Servicios Públicos tenemos el firme compromiso de prevenirla, actuar cuando se produce y reparar en lo posible el daño. Porque no desaparece sola ni se arregla con discursos vacíos. Requiere políticas firmes, recursos estables y una sociedad que rechace la indiferencia. Y requiere también el reconocimiento pleno de los derechos laborales de las trabajadoras de la red de atención a la violencia de género, que acompañan, sostienen y protegen a miles de mujeres cada día. Sin condiciones laborales dignas, sin estabilidad, sin salarios justos y sin equipos suficientes, la protección se resiente y la respuesta institucional se debilita. Por eso seguimos reclamando respuestas integrales, coordinadas y cien por cien públicas, capaces de garantizar apoyo real y continuo a las mujeres y a sus hijas e hijos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista.
Isabel Araque. Secretaria General de Servicios Públicos UGT